“Oye chica, sigue así y terminarás por enloquecerme”, le dije a Sadie en la madrugada y agregué: “Está es mi verdad, ahora dime la tuya...” Ella podría haber dicho “Quememos el trailer park de nuestra memoria”, “Las marchas matan al pensamiento” o “Valió la pena luchar a tu lado, William”, pero no pronunció palabra alguna. Hubiera podido aceptar cualquier cosa, cualquier insulto o sus típicos arranques de angustia y dolor post-desencanto, pero faltaron las palabras y las imágenes que me proporcionaba no eran mejores. Ni siquiera estábamos lo suficientemente borrachos para olvidarnos del gusto por los aplausos y de predicar por el desarraigo. Nuestra discusión era el preludio, una fuerte patada en el culo de las despedidas o el sentir carioca tras el carnaval. No supe en que bar la deje deslumbrada, sin una oportunidad cercana de anotar, pensando que nada ni nadie puede salvarnos. No hay ninguna duda: fracasamos en todo.
Soy un jugador espléndido de desasosiego contemporáneo. Por eso recorro las calles con la ligera sospecha de que algo sucede bajo esa superficie de normalidad. Tras el peregrinaje de irresistible persistencia, parte de mí nunca se detiene. En deriva, sabiendo que el mensaje siempre ha sido el mismo: la devastación de nuestra vida como espíritu de juego. Camino, se distorsionan las señales, me confundo. Presiento que una equivocación de sentido mestizo va bordando el personaje que alucino en mis pesadillas. Me desplazo por las calles con esa sensación de urgencia, en eterna pasión por la geometría y la sincronización. Me pierdo al recordar aquellas películas que me han hecho llorar, una melancolía en conserva como ajuste de cuentas en un mundo de horizontes estrechos. A pesar de eso, todo en mí es un festival masivo, una lluvia citadina que hace línea mientras otras gentes emigran.
Empiezo a sentirme realmente perdido, sigo buscando respuestas o algún signo, naúfrago sin un objetivo específico, traspasando ambientes en los que nunca nadie está satisfecho. Veo en un aparador las obsesiones de tanta gente (cuadros de Elvis en terciopelo negro, ropa de diseñador, lociones importadas, palm pilots, navajas suizas, relojes de última generación) y, al pensar que todo esto no significa nada en nuestra vida, siento un escalofrío que, venciendo mi habitual paranoia, fumo un spliff. Cerca de ahí, escasos diez metros, las Brigadas Antivicio detienen a un par de sujetos con tupés obscuros y no muy claras intenciones. En la calle que sigue hay una multitud de chicas gordas con mentalidad haiku. Me emociona lo triste que puede ser la city, su capacidad para generar imperfección y condiciones de tragedia que me reconfortan un poco.
Hoy no tengo ganas de comprar nada o de consumir algo; sin embargo, no resisto la tentación. Es uno de esos días en que me siento súper marciano que, sin pensarlo detenidamente, aterrizo en una pizzería. Una chica —veinteañera, muy zafting, con un corte de cabello de tres dólares— me atiende. Mientras decido que comer, imagino su llegada a una casa habitación de interés social, diciéndole a su madre que tuvo un día terrible, que no tiene hambre. Puedo ver cómo ambas, casi estoy seguro, se pondrán ilusionadas a ver esas bad sitcoms que ofrece la televisión abierta. La chica tiene toda la apariencia de una puta colegiala y, de cierto modo, eso la hace parecer cute a secas. Esa es la razón por la que, amable como nunca, le pido una pizza grande de peperonni con doble queso. “Ah, y una Coca Cola hiper fría, que estoy muy triste”, agrego guiñando el ojo derecho.
Casi nunca lo hago, me parece molesto y ridículo. Hoy, sin embargo, hay algo que me obliga a hacerlo. Una forma permanente de tibia depresión. Levanto la mirada, me fijo en la gente que está sentada a mí alrededor. Irremediablemente me invade una sensación de asco y vacío. Lo que veo es un ejemplo de la tragedia que nos agobia: una pareja de recién casados sonríen tontamente al compartir el spaghetti; una mujer joven sigue al pie de la letra los caprichos de un mocoso de seis o siete años que carga un muñeco de Sesame Street; una señora de edad vigila preocupada los modales delatores de su hijo que, por el evidente amaneramiento, encaja en el estereotipo de homosexual pasivo; tres hermanos pelean en otra mesa por el último pedazo de pizza en la charola; un tipo de aspecto miserable lee el diario deportivo buscando con ansiedad los resultados del Pro-Gol.
Hay algo dentro de mí que me hace preguntar: ¿Qué es la vida? ¿Es un relato aburrido contado por un idiota? “No lo sé”, me escucho decir entre murmullos y melodías de música maquila que sale de las bocinas JLB. Aquí no hay nada que celebrar. La felicidad es un producto de calidad, un rápido alivio que casi nunca se consigue a buen precio. Alguien me dijo —Miki, creo—, que la vida es lo que tú haces de ella [el amor no sirve si lo que queremos es estar solos]. Estoy tan harto de todo esto que podría sacar mi revolver. Disparar y matar a algunos de ellos o, mejor opción, a todos. A veces es mejor así, desaparecer y ya. No más vidas mediocres, no más sueños estúpidos, no más días amargos sin final. Ese es mi punto de vista.
Puedo oler el aroma de cada uno de sus temores, de cada una de sus obsesiones. El miedo no se ve, se vive ciertas mañanas. Almuerzan rápido, dicen «Perdón» después de un imprudente eructo o piden más servilletas, por si luego se les ofrece ir al baño. Todos evitan el contacto visual, deciden —sin pensarlo— ser una víctima de bajo perfil, sienten la amenaza que podría hacer distinta su existencia. Soy extranjero en tierra extraña, el pensador de ocasión que busca una coartada en la violencia de horas. Disfruto al pensar en la ley de probabilidades, el azar siempre ha sido mi aliado. Imagino la posibilidad de salir ileso, de escapar. Sería divertido, sería casi un servicio a la comunidad. Sé que alguno de ellos me lo agradecería. De cierta forma, la violencia equivale a prestar un poco de atención, a ofrecer algo de amor.
Afortunadamente, decido que no vale la pena sacrificarme por ellos. Ni siquiera por ver tendido en el suelo el trasero de la mesera. Pienso en voz alta: “Beware of boredom, jerks”. Al sentir las miradas sobre mí, lo único que hago es dar otro trago a mi Coca Cola hiper fría y, después de hacerlo, casi en silencio digo: ¡Qué refrescante puede llegar a ser la vida!”.
-------------------------------------------
revisión 2004: Anti ad, la ruta de la (in) felicidad, el devenir situacionista, la sociedad de consumo, la ironía post desencanto, la violencia cotidiana, la vida ordinaria, el deseo.
lunes, 1 de noviembre de 2004
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
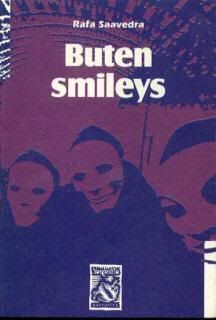

No hay comentarios:
Publicar un comentario