Al verlo hacer un Kennedy de ínfima categoría –desnudo, tan sólo con una t-shirt blanca de Armani y los calcetines puestos-, Kinietta sonríe. Aún bajo ese aspecto tremendamente ridículo, hay algo atractivo en él. Sin querer, repara en esa erección de medio pelo y lo desigual de sus calcetines. Uno rojo y otro azul, a rayas. Para no soltar la carcajada, voltea hacia otro lado y ve en la silla, acomodada como en una foto de trendy magazine, la chaqueta azul. Kinietta no puede evitar distraerse al mirar un pequeño pin dorado colocado en la parte superior izquierda de la solapa que simboliza, por lo menos, cinco años de servicios y al instante recuerda haber leído algo en el periódico sobre una gran convención en la ciudad.
Él murmulla un "Apaga la luz, que el tiempo va de prisa", mientras se aproxima a la cama. Kinietta vuelve a sonreír al pensar que aquello fue casi una línea de esa balada ochentera omnipresente en todas y cada una de las recopilaciones musicales que hace su hermana mayor. Cierto, no tiene el tiempo del mundo para soñar en una habitación sin sorpresas, con la decoración típica de los noventa tardíos, llena de detalles neutros y colores pálidos que reflejan un lujo difícil de aspirar, tanto que casi le dan ganas de llorar pero, mejor opción, se tira a la cama.
Una débil luz roja se enciende. Él siempre ha sostenido ante quien quiera escucharlo que el sexo es acrobacia, un continuo empujar, subir y bajar; tan fácil y peligroso como el transitar por una avenida sin semáforos, llena de cámaras ocultas capaces de registrar cualquier acción ilícita; una demostración de fe y sapiencia que resiste cualquier debate ideológico. Ahí están los dos, frente a frente. Él se muestra inquieto por un récord maltrecho e intuye que es necesario pasar rápido la etapa de hugs & kisses al abandono de los instintos porque sabe el efecto de media pastilla no dura tanto y no quiere que se frustre la posibilidad de contar esa anécdota de wild sex a los amigos en la borrachera del próximo weekend.
Kinietta se deja llevar con el furor propio de sus BF´s en temporada de rebajas. Se relaja pensando, cosas de la fantasía, en licuados chinos; en aquel guitarrista de toque primitivo de los Pantano Boas; en que «esto» podría ser un segmento de "This american life", su radio show favorito; en la empatía sugerida por la profesora de Mercadotecnia que nunca usa gota alguna de maquillaje; en una felicitud que le viene, vaya bendición divina, a borbotones. Él piensa en el marido engañado y esboza una pequeña sonrisa al decir de modo casi imperceptible: "Mr Dutronc, me estoy cogiendo a tu esposa en un puto hotel de cuatro estrellas, ¿qué te parece eso, cabrón?". Lo que sea es suficiente como giro dramático para reforzar la historia cuando los protagonistas no son tan carismáticos.
Sin embargo, los amantes no están solos. Si Kinietta y él se quedaran callados podrían escuchar algunas risas vecinas, el crujir de la madera, suspiros de mujer. Las paredes son tan delgadas que nulifican cualquier sensación de intimidad. Todo en el ambiente deviene en movimientos rápidos y nerviosos, en sentir el vértigo y esquivar el remordimiento. Una fuerza viva, rota, que se atora en cualquier sitio para no saltar por la ventana. Algo tan familiar y convencional como la realidad de una pareja de extraños que no dan la talla y se atascan en las puertas del metro ante la mediocridad de lo cotidiano.
Él se miente a sí mismo. Kinietta no es la señora Dutronc, tan sólo una distracción momentánea para turistas y agentes de ventas en reacomodo organizacional. Mientras se coge a Kinietta, recuerda las noches eternas en las que el cuerpo le reclama alguien a su lado. Su obsesión por Jesu Dutronc –un joven político en alza y antiguo amante- no conoce límite. Su siconalista dice que debe dejar de pensar en él, que es un ciclo que ya debería cerrar, algo del pasado que le hace daño en este momento, que trate de recuperar el placer y asumir su nueva posición como ejecutivo junior en una franquicia de gran proyección internacional. Vuelve a lo suyo, reconoce que Kinietta es algo delirante para llevarse a casa, un filetito prime choice que se goza mejor a destajo, una chica negra para comerse hasta decir adiós y huir, un mete-saca de consuelo que para muchos otros sería como pegarle al premio mayor.
Concentradísima en su faena de doscientos dólares la noche, Kinietta se mueve con destreza callejera, se coloca justo al borde y al driblar, gruñe y suda como una idiota a la que el verano ha alcanzado con diez libras arriba de su peso ideal. Con sus grandes pechos, le hace una rusa perfecta; luego, Kinietta realiza el acto de la sirena con tal delicadeza que le haría ganar el título de reina absoluta en cualquier concurso que se precie y muestra diligente su profundidad más calamar ante un público minoritario. Una vez más, a pesar de los desniveles técnicos y los vaivenes metafísicos, Kinietta y él lo logran: estallan al unísono.
El último acercamiento es casi clínico y eso hace acabar al señor Yoshikawa. Tras unos segundos en los que casi se le va el aliento, aprieta la cabeza de su pequeño miembro mientras lo menea de izquierda a derecha para extraer la última gota de semen. Ya recuperado, toma el control remoto y apaga el DVD, apurado entra a ducharse. Llegar tarde al trabajo, lo sabe, nunca será una opción.
lunes, 30 de abril de 2007
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
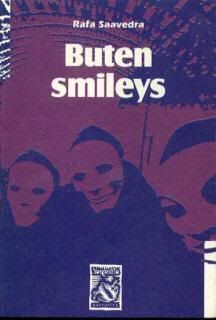

No hay comentarios:
Publicar un comentario